
Magret de pato en el medio de una selva maya
El cielo ya se había oscurecido cuando tomamos tierra en la Ciudad de Guatemala. A medida que el avión descendía en círculos, podía divisar las largas hileras que formaban los postes de luz, y las casas que punteaban la oscuridad de manera aleatoria. “Tiene la forma de un caracol. La ciudad se envuelve en un gran círculo”, me había dicho una amiga de allá. Miré afuera, al cielo azul cobalto e imaginé una vasta ciudad esparcida entre montaña, valle, volcán y selva.
Una vez en el suelo, zigzagueamos por entre el tráfico en un laberinto de rascacielos lujosos, zonas de talleres mecánicas y outlets. La estética de la ciudad cambiaba con frecuencia y sin aviso. En una esquina, dos mujeres de faldas largas estaban afuera de una tienda de conveniencia, golpeando masa fuerte sobre sus palmas para hacer tortillas en un comal manchado blanco con la masa de miles de tortillas; apenas una cuadra más adelante, un tetris de autos negociaban lugares en el estacionamiento de un Domino’s Pizza. Reconocía partes de Los Ángeles, La Paz y Buenos Aires mientras mi cerebro intentaba recalibrar dónde estaba.
Me habían invitado a Guatemala para hablar sobre el futuro del periodismo culinario en América Latina, un tema que me apasionaba a pesar de tener poco conocimiento más allá de mis propias (y en el momento muy nuevas) experiencias. Me encontraron a mí y a la pequeña página para la que trabajaba, me pagaron elogios y un vuelo y no hice muchas preguntas. El viaje costaba más de lo que había ganado en un año sacando una columna por una plata que apenas cubría mi comida — un detalle que me guardaba para mí, pero que hizo que esas vacaciones se sientan mucho más merecidas.
Mientras manejábamos por la autopista de una zona boscosa hacia la cercana Antigua, me imaginaba pasando la noche comiendo dobladas o chicharrón en algún restaurante ordinario de alguna calle muy transitada. Ya podía sentir la botella helada de cerveza para templar el calor de la humeante salsa cobanera, como la que preparaba mi amigo Majo, y anticipaba el mareo que vendría con las generosas copas de Zacapa. En lugar de eso, entramos en un restaurante medio francés, medio italiano, acoplados entre mesas que hablaban en inglés, en hebreo, en alemán; huéspedes de hostel con pantalones que se convierten en shorts y que viajan en manadas buscando experiencias auténticas entre shots de ron. Una mesa de ocho norteamericanos revoltosos se llamó al silencio cuando todos levantaron los teléfonos sobre sus platos de ravioles y pechugas de pato para sacarles foto y subirlas a Instagram.
No me acuerdo qué comí pero sí me acuerdo qué comieron todos los demás: milanesa de cerdo, macarrones con queso y risotto de champiñones. Solo observá lo que pasa a tu alrededor me decía a mí mismo, hasta que mi anfitrión sugirió pedir una botella mediocre de malbec argentino. Preferí un cocktail con licor local. No podía pasar por alto el absurdo de pagar cuarenta y cinco dólares por un Luigi Bosca que vale tres, el kitsch no valía la pena. La noche antes de mi vuelo, mi esposa y yo habíamos salido a comer una comida prácticamente idéntica, de pasta y vino tinto, para despedirnos de Buenos Aires por un mes, y sentado en mi mesa sentía como si realmente no hubiera distancia entre allá y acá. Internamente, me encantaba estar observando todo esto. Una cena de bienvenida en un caro restaurante italiano en una histórica ciudad con herencia maya y española decía tanto de mi anfitrión como de sus nociones preconcebidas hacia mí, un turista norteamericano blanco en Centroamérica.
Mis anfitriones siguieron paseándome por la capital así: pizza napolitana y burrata en un bistró italiano, y después más pizza en un lugar estilo Nueva York que se parecía a TGI Friday’s, y un sequísimo pollo frito y waffles. Y yo (intentando ser agradecido con la gente que me había llevado al otro lado del continente) sonreía amablemente cuando intentaban advinar mi reacción a cada comida, mientras sugería que me llevaran “a un lugar que no podría encontrar por mi cuenta”.
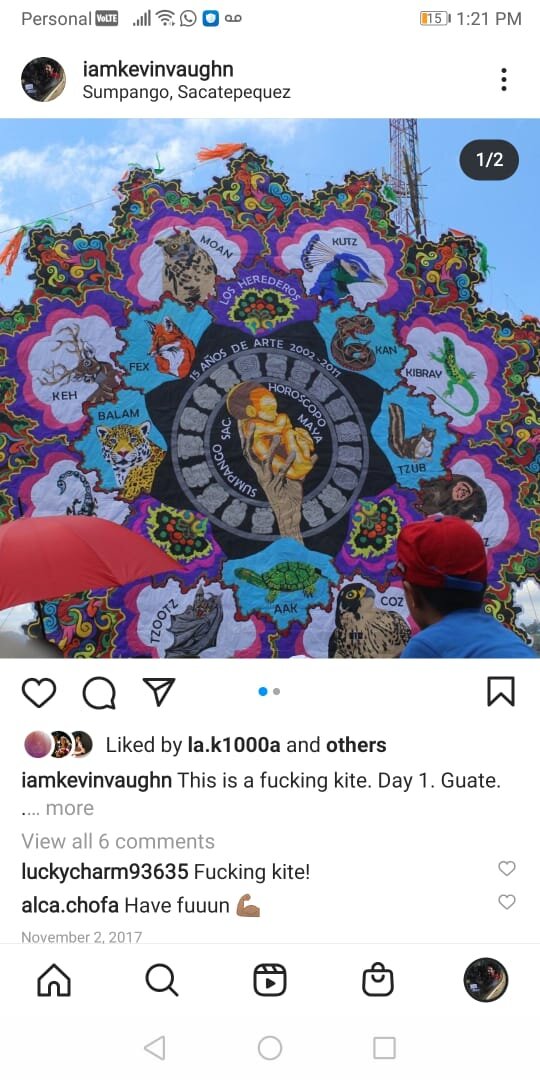

Me imaginé la emoción de caminar con los ojos bien abiertos, parando en cualquier lugar que me salte a la vista. La emoción de amoldarme a la ciudad, en lugar de moldearla a mi. Me imaginé comiendo cualquier cosa menos pizza y macarrones con queso, con gente que no me ofrecería ninguna de las dos, y no porque tenga como fetiche una falsa noción de comida auténtica. Toda comida tiene ligado un significado, que es auténtico para las personas y los lugares que la consumen. La tendencia hacia la comida rápida de estilo norteamericano y los restaurantes formales eurocentristas, sin una estampa regional detectable, decía mucho sobre las personas con las que estaba cenando, y de su percepción sobre mí. Pudimos haber cenado comida autóctona de esa parte del mundo, ya sea sopa de pavo maya, kak’ik, o un desayuno de tostadas de chow mein, pero en cambio había ido a la Ciudad de Guatemala para comer mozzarella importada de Campana.
El turismo muchas veces parece teatro. Transforma países enteros y culturas en bocaditos de experiencias digestibles. Como guía turístico, muy conscientemente intento dirigir a turistas y su dinero hacia personas y proyectos que creo representan una imagen auténtica de la ciudad, hacia trabajos que preserven la cultura local, en lugar de doblegarse al servicio de los gustos extranjeros. El turismo malo, ese que extrae la esencia de un lugar y la moldea al visitante, inconscientemente invierte en un lugar de la misma manera. Sin saberlo simplifica la narrativa, transformándola en una fantasía que desearían fuese real. Guatemala fue la primera vez que estuve del otro lado de ese intercambio.
“Es difícil viajar de forma sustentable, porque ni bien decidís viajar y pones el pie en un avión ya estás dejando una enorme huella de carbono”, así empieza Mariana Radisic Koliren, fundadora de Lunfarda Travel. “Quiero que la gente entienda el impacto que tiene el turismo, ya sea ecológico, tipo manejar por la ciudad en autos privados comprando botellas descartables de agua, o el impacto social también, como comprar souvenirs hechos en china en lugar de algo hecho por un artesano local. ¿Adónde están dirigiendo su dinero?”
Radisic hace de guía por Buenos Aires desde hace seis años. Al principio, odiaba llevar a sus grupos a las áreas más turísticas, pero hoy busca devolverle un poco de vida a los espacios elegidos. Por ejemplo Caminito, una hilera de casas coloridas que solían funcionar como conventillos para los inmigrantes europeos que llegaron a la ciudad de a miles al principio del siglo XX.
“El verdadero problema no es que vaya a buscar lo que está en el Lonely Planet, no creo que el problema es que la gente va a mirar eso, el problema es que la gente va para sacar fotos y no preguntan por qué esto está acá y existe de la manera que existe. Cuando yo recién empecé a guiar hace 6 años a mí me pasaba que no disfrutaba guiar por Caminito porque venía gente para comprar souvenirs hechos en China. Y me di cuenta que el problema no era Caminito. Caminito es un lugar donde vivía la tía de mi abuelo, donde mi abuelo vivió siendo hijo de inmigrantes en un conventillo y era parte de mi historia personal como porteña nieta de inmigrantes europeos. El problema no es Caminito, es que se convirtió en un Disneyland de la inmigración”.
Caminito cubre algo así como dos manzanas del barrio de clase obrera La Boca. La influencia de los inmigrantes italianos que llegaron hace un siglo sigue presente, pero hoy en día convive con el legado de los inmigrantes latinoamericanos que arribaron medio siglo después. La historia que nos cuentan es solo la primera. Escribí extensamente acerca de esta simple narrativa y cómo Netflix la legitimizó en el episodio de Buenos Aires de Street Food.
“Siento que de una manera la gente no viene a buscar las historias, si no la postal y la foto. Caminito me parece muy emblemático, es muy pintoresco, y la gente viene a sacarse fotos y escucha la historia muy por arriba. Y al no profundizar, no logran entender que esta inmigración se dio a partir de un blanqueamiento de esta sociedad, y al no meterse en estas historias de manera más profunda, perpetúan historias que son muy dañinas para la Argentina. Cuando viene un yanqui súper contento porque va a conocer el París de Sudamérica [sic], a mí me encanta romper ese esquema.”



Poder romper con esa narrativa depende de una franqueza. De ser un viajero que observa con cuidado lo que tiene enfrente; de un turismo que demande del viajero en lugar de servir a sus comodidades. Esto también requiere que los guías turísticos entiendan su propia responsabilidad e impacto sobre la cultura. Requiere que ambos estén de acuerdo con no tener experiencias que sean cien por ciento digestibles o perfectamente instagrameables. Requiere reconciliarse con el hecho de quizás entender solo una pequeña capa de las tantas que comprende una ciudad que vive y respira.
Eventualmente, terminé pidiendo que mis anfitriones empiecen a tratarme como un invitado, lo cual resultó en algunas excelentes comidas y otras no tanto, salidas a dos extensos mercados de barrio y a un stand de comida a dos horas de la ciudad para probar chicharrón. También comimos una muy buena hamburguesa de queso con chilaquiles verdes. No tuve la oportunidad de probar una tostada de chow mein, y no pasa una semana sin que considere un viaje de vuelta para recorrer las calles hasta que encuentre una.